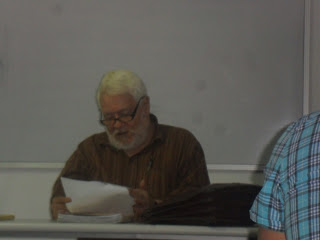 |
| Armando Rojas Guardia |
Autor: Armando Rojas Guardia
Prefacio
Este
relato data de finales de 1984. La idea me la sugirió un cuento de Pablo Rojas
Guardia, que siempre me pareció una ocurrencia brillante muy mal trabajada
literariamente. Así pues, me propuse reescribir ese cuento a la medida de mi
propia imaginación e inventiva: modifiqué el tema, la estructura y los
procedimientos estilísticos del texto de mi padre; de este solo quedan en mi
cuento algunos -pocos-rasgos de la anécdota. Si ahora me decido a dar a conocer
estas páginas es porque, como diría Borges, creo que no me deshonran, y también
porque recogen el talante psíquico y espiritual de un momento muy específico de
mi evolución subjetiva. Hoy le hubiera dado otra dirección existencial al
conflicto interno que atormenta a los dos principales personajes del relato. El
lector juzgará: si he logrado mi propósito de conmoverlo, aunque solo sea
estéticamente, daré por bien empleados los días laboriosos, las horas febriles,
las semanas de angustia que demoró la composición de este texto.
Armando
Rojas Guardia
Prefacio
(a la primera edición)
Este
relato quiere ser, entre otras cosas, un homenaje a Pablo Rojas Guardia. Sucede
que hace años este poeta eminentemente lírico, cuya prosa se resiente muchas
veces de una densa sobrecarga poética, escribió e incluso publicó el único
texto narrativo que se conoce de él. Se intitulaba La nube era la despedida.
Desde que leí aquel cuento por primera vez me pareció que consistía en una idea
brillante muy mal elaborada literariamente. Y me invadió la pretensión, que fue
acrecentándose con el tiempo, de reescribir y redimensionar ese texto, contar
la historia de nuevo (pero desplegándola a la medida de mi propia imaginación e
inventiva), a fin de potenciar al máximo las virtualidades de una anécdota que
encierra, como en un cofre sellado, algunas de las preocupaciones existenciales
de mi padre y, en cierto sentido, de las mías (sobre todo en una época de mi
vida, atormentada por dudas semejantes a la del protagonista de Proserpina, que
ahora parece llegar a su fin). El lector juzgará: Si he logrado mi propósito de
conmoverlo, como a mí me conmovió el intento de Pablo, daré por bien empleadas
las horas febriles, los días laboriosos, las semanas de angustia, que duró la
composición de estas páginas.
A Yolanda Pantin
"Una desesperación de niño, la
noche, las tumbas, el árbol del que aserrarán mi ataúd agitado por un violento
viento: el dedo deslizado en tu intimidad, tú roja y con el corazón golpeante,
la muerte que entra largamente en ese corazón..."
Georges Bataille.
"El relato no es la relación de un
acontecimiento, sino ese mismo acontecimiento, la aproximación a ese
acontecimiento, el lugar en donde el mismo tiene que producirse, acontecimiento
aún venidero por cuyo poder de atracción el relato puede también pretender
realizarse".
Maurice Blanchot.
1
Proserpina
y yo nos conoceremos en una fiesta diplomática. Ambos perteneceremos a esa
especie de inclasificable bestiario que dibujan los funcionarios
internacionales. Ella será la enigmática y esbelta esposa del embajador de un
país selvático, cuya geografía estridente avivará el delirio de mis noches de
insomnio; yo desempeñare con resignación la secretaría de la ineficaz Legación
venezolana en Egipto, la patria donde conviven los personajes de Durrell y
Cavafis. Nuestro encuentro acontecerá durante los primeros años de la
"guerra fría". Ya se sabe que estos arrastrarán consigo inevitables,
acartonados estereotipos y consignas: Esa noche, lluviosa y caliente a un
tiempo, en la que conoceré a Proserpina acodada a la baranda de una terraza
abierta sobre las luces de El Cairo, celebraremos la efemérides de un país
situado detrás de la "cortina de hierro", tal como Churchill la
bautizará en un discurso cuya reseña y síntesis leeré en un periódico de
Alejandría, una tarde transpirada de yodo y azul marítimo. Como será, en
aquellos días, la costumbre diplomática (la menos diplomática de las
costumbres), en el banquete la concurrencia se abrirá en dos bandos: de un
lado, los occidentales - y los sudamericanos que, para los soviéticos, no
seremos más que espías al servicio del Departamento de Estado y la Agencia
Central de Inteligencia norteamericanos; y del otro, ellos, los representantes
de todo lo que se abigarra y extiende desde las aguas del Báltico, que
fosforecen bajo las lunas australes, hasta los bosques de abedules y fresnos
que se precipitan en las playas del Caspio. La fiesta pululará de trajes
impecables, largos vestidos de colores intensos y uniformes sobre los que
arderá -bajo la luz sofocante de las lámparas- la flora cursi de las
condecoraciones. La ausencia del señor embajador quizás dará audacias al joven
secretario; tal vez la pompa misma de aquel acto protocolar impacientará el
ánimo poco convencional de Proserpina: lo cierto es que ella, en un arranque de
liberación, aceptará mi invitación a escaparnos hacia la otra noche, la
verdadera, la indomesticable dentro del zoológico diplomático y sus arañas de
cristal: la noche densa, espirituosa, húmeda de El Cairo. Mi mujer, mi esposa,
no habrá podido asistir a la reunión. Proserpina no mencionará el hecho y así
se realizarán nuestra primera fuga y nuestra primera cópula en el tiempo.
Después
vendrán días y semanas y meses. Nuestra relación -¿por qué vacilaré tanto en
llamarla "nuestro amor", siendo que a nadie he amado más que a esa
mujer, cetrina y lánguida, fantasma de mis sueños?- adquirirá una calidad
inusitada, prestigiosa. Mis propias circunstancias habrán cambiado. María
Eugenia, mi esposa, tendrá que viajar a Venezuela para dar a luz a mi segundo
hijo, y esa soledad inédita de El Cairo, poblada ahora por un amor sin
compromisos y con un futuro incierto, afirmará, redondeará mi equilibrio
emocional, me ubicará inopinadamente en mitad de unas coordenadas de
tranquilidad casi geométrica. Ahora sé -pero no lo supondré entonces que aquel
recién estrenado estado del ser (porque será no sólo espiritual, sino corpóreo,
como si la misma carne, y sobre todo ella, participara de mi fiesta de la paz)
vendrá promovido, impulsado hacia mí por la presencia de Proserpina que, como
los más intensos licores, calará lentamente, y sin que yo lo note, la materia
última de mi cuerpo y, a través de ella, la de mi alma.
Descubrirá
pronto que a aquella mujer única le estará ocurriendo, en el momento mismo de
nuestros primeros contactos, un fenómeno espiritual al que percibiré, en un
principio, como un verdadero "conflicto" religioso (las comillas a
ambos lados de esa penúltima palabra indican la impropiedad literal, sólo
alusiva, del término). En el arrebato salobre de los besos, mientras amanezca
sobre las cortinas de mi dormitorio; en la caricia inesperada al caminar dentro
de la muchedumbre callejera; en el abrazo furtivo que animará nuestros paseos
vespertinos, cuando saldremos a respirar el aire refrescante de las
urbanizaciones residenciales de la ciudad; y, sobre todo, en las batallas del
coito, cuando desechos de contactos nos levantemos sobre la noche de nuestros
más inconfesados deseos, siempre Proserpina dejará escapar inesperadas palabras
que me desconcertarán: — Dios mío, Dios mío, Santo Dios. Ay Dios, al fin te tengo.
Mi diosecito, mi diosecito.
Este
hecho lo atribuiré, al comienzo, a inveterados resabios de formación católica,
a demorados restos de alguna pasantía por algún colegio de monjas. Aquellas
palabras, aquellas frases intensas, entrecortadas a veces por las quejas de la
cópula, congeniarán sin duda mal -para mi percepción, si no atea, por lo menos
si laica y agnóstica- con la soberbia plenitud carnal, la libertad erótica y la
exquisita sensualidad que harán de Proserpina, desde el primer instante, una mujer
inmediatamente deseable; deseable hasta la lascivia. Pero en todo caso
terminaré por acostumbrarme, focalizado por aquella poderosa atracción sexual,
a lo que yo empezaré a llamar mentalmente, un poco con desdén y otro poco con
ternura, las "jaculatorias" erótico-religiosas de mi amante. Hasta
que una tarde, de pronto -como sobrevendrá todo acontecimiento dentro del
"tempo" vertiginoso de mi relación con ella- tendré la brusca
sensación de comprender, no, más bien de intuir la verdadera profundidad de un sentimiento
que hasta entonces me habrá parecido mera -¿y ridícula?- reliquia de un pasado
inconsciente.
Es
preciso que mi escritura construya matemáticamente esta escena, una de las
pocas que ahora no necesita inventar mi imaginación literaria, como he inventado
todo lo ocurrido en este cuento incipiente; y no requiero fantasearla porque
dicha escena está inapelablemente grabada en mi memoria, y la entresaco de las
páginas de otro relato que escribí, hace tiempo, deseando como ahora -pero tal
vez con menos fortuna- desentrañar aquel telegrama del abismo que será, que es
Proserpina:
...
acabábamos de hacer el amor y yacíamos ambos sobre el colchón desnudo de la
cama (mi desorden habitual, aumentado por la negligencia doméstica hacia la que
me conducía el hecho de haberle concedido vacaciones anticipadas a la escasa
servidumbre de mi casa, determinaba el que yo tardase varios días en cambiar el
juego de sábanas de la cama, a la que prefería más cómodamente desvestir como
en mi época de estudiante y apartamento de soltero, allá en Caracas). Nos
dejábamos invadir, en aquel momento, por la sabrosa pero también melancólica
laxitud que ocupa los cuerpos al finalizar el acto del amor y que los romanos,
en su latín penetrante y lacónico, llamaron "tristitia amoris". Proserpina
apoyaba su cabeza livianísima sobre mi antebrazo izquierdo, mientras yo olía su
cabello extremadamente recortado -era la moda del momento- en el que mi mano
abierta buscaba no sé qué curva suave de la nuca. De repente, en la casa de al
lado o en otra situada más allá (a decir verdad, era imposible ubicar el lugar
de donde salía la música) empezó a resonar débil pero muy perceptiblemente el
"Kyrie" del Réquiem de Fauré. Reconocí enseguida su melódica
solemnidad ascendente. Y fue evidente en un segundo que Proserpina también la
había reconocido porque, levantando la cabeza somnolienta y abriendo hacia mí
los ojos claros y sobrecogidos, me miró larga y penosamente, mientras demoraba
todavía en caer la cascada coral del "Kyrie". En esos inmensos minutos,
cuando ella, desnuda y todavía ovillada contra mi cuerpo, absorbía mi mirada en
la suya con una tristeza infinita pero también con una aprehensión inusitada,
yo entendí súbitamente, de bruces contra la evidencia, que sus ojos inquirían
en mi por una cosa, buscaban sólo esto: un eco de aquella música sagrada al
fondo de mi espíritu, una respuesta de mi ánimo o de mi carne al himno
milenario que la melodía ponía a vibrar, transfiguradamente, en medio de
nosotros, -¿sientes como yo? ¿Entiendes tú también el mensaje?, eso era lo que
Proserpina parecía preguntar, con urgencia, con inquietud, a través de sus ojos
enormes, fijos y abiertos sobre los míos. Yo sólo puedo decir que se me reveló
tan hondo el desamparo, de esa pregunta, y era tan álgida la intemperie de su
desnudez frente a la música que la sobrecogía, que una oleada de ternura me
dobló los brazos y la acaricié con un afecto lleno de piedad y reverencia. Ella
se dejó hacer, en mitad de un abandono en el cual creí percibir lucidez,
asentimiento. Y mientras el Réquiem de Fauré se incrustaba aún entre la tarde y
la noche, casi danzando sobre nuestros cuerpos, yo la poseí de nuevo lenta,
parsimoniosamente. Era mi única manera de responderle y entregarme.
Después
del tiempo casi evanescente que de línea esta anécdota, imaginada en mil
novecientos sesenta por mí con alguna severa precisión, sé que pasarán nuevos
días y semanas. Las horas parecerán empozarse en una dicha redonda, plena. "Tiempo feliz en que no pasa nada /
sino su propio transcurrir dichoso", como en los versos de Octavio
Paz. Pero lo asombroso consistirá en que, incluso dentro de aquel repentino
oasis de felicidad, yo podré comprobar dentro de mí la existencia de una
especie de virtual desasimiento con respecto al objeto causante de mi
bienestar; quiero decir: me será dado constatar que la dicha experimentada
junto a Proserpina trascenderá los contornos de su presencia física, como si
ella viniera a ser sólo el pretexto para la revelación de una alegría más
intangiblemente sólida y más impronunciable que la de nuestros contactos. Podré
tener una evidencia real de ese sentimiento -más o menos inconfesado,
reprimido- cuando, una mañana, hacia las once, al estar conversando en mi
despacho con un colega indonesio, reciba el radiograma que, por vía
diplomática, me comunica el accidente automovilístico en el cual el señor
embajador y Proserpina han resultado gravemente heridos. Para aumentar mi
propio pasmo, y más allá de la primera y dolorosa sorpresa, me percataré de que
mi equilibrio emocional, conquistado de manera milagrosa durante los últimos
meses, no se altera con la noticia. La noche anterior mi esposa me habrá
anunciado su retorno a Egipto, y yo sentiré a mi vez una súbita nostalgia por
regresar, o por preparar mi regreso, hacia todo cuanto había sido antes de
conocer a Proserpina. Como si, anhelado el riguroso orden de lo programado y
establecido, quisiera apresar para siempre, estampándola sobre mis hábitos más
convencionales, la paz vehiculada por ella.
Lo
confieso: serán días de minuciosa corrección de adioses. Quemar papeles,
fotografías, cartas; rehacer actitudes; olvidar palabras; borrar, no sólo las
más tercas ternuras que aún vegetarán en los intersticios del cuerpo, sino
hasta la manera de expresarlas... María Eugenia, vestida con el taller de dos
piezas, todo gris ceniza, que siempre le quedará tan vistosamente bien, sólo me
dirá, al verme acudir al pie de la escalerilla del avión de donde ella bajará
con Arturo, mi hijo recién nacido: "¡Pero
que repuesto y buenmozo estás!". Yo le habré de sonreír con un tenso
cariño estallando en los ojos y en cada poro del rostro. Esa noche abrazaré,
acariciaré y penetraré el cuerpo de María Eugenia como si lo hiciera todo con
el de una vieja amiga. Será un amor resignado, pero lleno de tacto mesurado e
irónico, como un pacto entre la fatalidad y la alegría.
A
fines de mayo, Proserpina estará de nuevo en pie. Inmediatamente, el cuerpo
diplomático acreditado en El Cairo organizará una reunión informal para
agasajar a los embajadores resurrectos. Yo acudiré a la fiesta sin temor y sin
nostalgia, ganado sólo para la idea de cumplimentar a un ser humano,
misteriosamente entrañable, que ha rozado el peligro de muerte. Pero cuando
ella haga su entrada en el salón de hotel alquilado para la ocasión, me
precipitaré de inmediato en el pavor, en una suerte de terror ineludible. El
traje negro le desvestirá las formas. La esmeralda solitaria que dormirá en su
garganta afinará el perfil de la nariz ansiosa y coloreará de reflejos
anaranjados la curva del mentón. Nada poseo, ni en las palabras ni en los
gestos ni en las actitudes, que pueda traducir con alguna exactitud aquella
epifanía de clarividencia por medio de la cual yo sabré (sí, sabré, ¿pero cómo
dar cuenta de un saber tan abismal y peligroso que sólo la muerte - en el
sentido de Aleixandre: "Sólo morir es ciencia"- invade sus últimos secretos?) que en este
mundo no me habrá de interesar otra cosa sino la persona de Proserpina. En el
primer momento, algo ubicado más allá -¿o más acá?- de mi sangre estallará en
mi cintura, a la altura de las ingles; pero una luz impalpable de dulzura muy
sabia que atravesará sus ojos cuando se crucen con los míos me apaciguará al
instante la vivacidad del deseo. Me mirará luego otra vez, aproximándose a mí
erguida y suavemente, y podré saborear, con la incendiaria emoción del caso, el
hecho insólito de seguir siendo el mismo para ella: lo dirá la certeza de
aquella mirada que nos inmovilizará a los dos en un aire de cristal de roca.
Recibiré el impacto de sus ojos con una humildad que sólo frente a ellos no se
avergonzará de sí misma; y, aún no sé por qué (empiezo tal vez a saberlo), de
las galerías abovedadas de la memoria me subirán a los labios estas añejas
palabras que susurraré, balbuceante pero nítidamente, en su oído: "Porque
me amaste, me hiciste amable". Al murmurarle esa frase que San Agustín
dirige a su Dios, no estaré complaciendo demagógicamente su necesidad de
compartir una fe o una inquietud religiosa que serán (¿son?) extrínsecas a mi
propia manera de sentir y valorar el mundo; mi susurro representará solamente
la respuesta viva que la materia de la que estará hecha Proserpina ya
despertará en mi cuerpo: una como unción, o reverencia, o incandescencia
devota. Será la primera vez en mi vida que un ser concreto ostentará para mí la
numinosidad asociada por los hombres al fenómeno religioso.
Pero,
en fin, no será ella sino yo quien llegará de otra parte; he de ser yo quien
durante el proceso de su encamamiento y convalecencia me habré preparado de
antemano para sentirla extraña al verla de nuevo. Al comprobarlo, frente a su
rostro resurrecto, arderé de autodesprecio. Sí, de indignación por no haber
sabido guardar en cuerpo y alma, en mente y sexo, el secreto de aquella
anatomía donde, abrazado eróticamente al fasto del mundo, yo había podido
penetrar, a la vez, en una catedral por mi inexplorada.
Más
tarde, en el barullo de la fiesta, que no tendrá la rigidez habitual de las
reuniones diplomáticas, ella me dirá, con una voz que será la traducción exacta
de la luz vista en sus ojos:
—
Debo
verte. Voy a organizar una excursión a las orillas del Nilo. Algunos de los que
están esta noche con nosotros nos acompañarán, pero te aseguro que estaremos
solos...
Querré
argüirle que podríamos vernos como antes, en los mismos sitios de siempre, en
la playa, en los parques, en los viejos cafés musulmanes, en su casa (el
marido, bajo el pretexto del accidente, habrá iniciado un viaje por el Lejano
Oriente), en mi gabinete de trabajo; pero ella estará ya inmersa en la pequeña
multitud que conforma otro de los grupos de la fiesta, aceptando con una
sonrisa el vaso de whisky que le ofrecen y sorbiendo ese licor con la misma
sabiduría táctil de los que han sido puestos sobre la tierra para significar lo
que podríamos llamar la dimensión elegante de la bondad. (Mucho más tarde, o
quizás dentro de algunas horas, en mitad de ciertas lecturas a las que me veré
impulsado por la necesidad de desentrañar, de seguir desentrañando la cifra
sacramental y misteriosa que encamará - que encarna – Proserpina, yo me
encontraré con el secreto de aquella actitud espiritual: sepultados por siglos
de vulgaridad moderna, los oídos románticos del siglo XII podían aún distinguir
el sonido inconfundible generado por dos palabras al entrechocarse: cortesía y caridad,
"curtoisie" y "caritas", exquisita benevolencia gestual y
amor desamparado hacia lo humano).
Después
de la extraña invitación de Proserpina, la existencia se me convertirá en un
vasto, plural desasosiego: el clima egipcio, mis responsabilidades profesionales,
la presencia desapercibida y tranquila de María Eugenia, el llanto cíclico de
mi hijo en su cuna, hasta las moscas que me parecerá ver y rozar en todo rincón
de El Cairo, incluso en los más higiénicos y refinados... No debe olvidarse,
además, el telón histórico de este anecdotario: los meses inmediatamente
anteriores a la guerra de Corea, en los que Sartre y Camus disputarán sobre la
naturaleza del absurdo y han de morir, por cientos, los sobrevivientes de
Hiroshima y Nagasaki. Yo intentaré comunicarme, a través del cable telefónico o
de una simple esquela, con la mujer cuya imagen trabajará, trabaja mis horas
para no sé qué hallazgo o demencia. Pero me inventaré, zafio, un adiós de
obstáculos inútiles que la seguirá alejando de mi proximidad, quizás demasiado
compulsiva o hambrienta. Y lo que nunca hasta entonces habrá surgido en mis
relaciones con ella se me aparecerá, de pronto, como un ángulo molesto del
paisaje de siempre: la palabra pecado me asaltará a cualquier hora y
dondequiera, robándome, esta vez, todo el esplendor de mi serenidad pasada. Me
desvelaré, ahíto de insomnio y presa de alucinantes meditaciones en las que el
espíritu se perderá en la carne y ésta se iluminará, desde adentro de sí misma,
con resplandores espirituales. En fin, Carne y Espíritu, y ese horizonte
ingrávido que llamamos Dios. Yo no me equivocaré cuando, una mañana temprano,
al bañarnos juntos -poco tiempo después de aquella tarde del Requiem de Fauré-
mientras la mire saltar y canturrear dichosamente bajo el agua helada de la
ducha, le diré sonriendo, entre dientes:
—
Realmente,
Proserpina, Dios y yo somos tus únicos amantes. Pero mi desasosiego no será del
todo mío. Sabré, por medio de una percepción global, omniabarcante, de cuanto
me estará ocurriendo, que esa inquietud fatigosa y, por momentos, siniestra,
atravesada de ráfagas meditativas y bocetos de visiones inéditas (del mundo y
de mí mismo), provendrá clandestinamente del centro tácito que dinamizará, como
foco móvil de energía, la vida de mi amante. "Algo ocurre u ocurrirá en la
existencia de Proserpina -me diré- algo espantoso y sublime al mismo
tiempo". Quizás mi desazón no será sino el simple presentimiento de
aquella tragedia personal que ahora se me aparecerá implacablemente obvia.
Pero, desde luego, no me será posible acceder ni por un momento a una
explicación lógica de aquel drama oculto y, se diría, ocultista, esotérico. Las
razones de tipo sicológico que podrían aclararlo, a las que yo, por otra parte,
me sentiré más que inclinado a causa de mi talante reflexivo y mis lecturas
freudianas, se me trivializarán automáticamente ante el mito sólido de aquella
mujer de una espiritualidad, si bien tensa como la cuerda grave de una
guitarra, no por eso menos armoniosa y plena, sin el menor asomo de traumas atávicos,
sin un sólo perjuicio cristalizado, sin el más mínimo granulo de resentimiento
ante el exceso mismo de la vida. Ni el odio, ni la culpa -ningún estigma vital-
explicarán el fuego interior de Proserpina, un fuego -si, ahora yo lo sabré,
ahora nomás comprenderé lo percibido desde siempre-que parecerá a punto de
abrasarla y consumirla.
Llegará
el día de la excursión al Nilo. El frío seco de la medianoche vaticinará desde
el comienzo un sol verdugo. Pero bajo la mirada perspicaz de nuestra
anfitriona, la pequeña y ociosa caravana se pondrá en marcha. De la ruta que
trazaremos sobre la geografía de Egipto, mi imaginación, adiestrada durante
años para elaborar este relato, sólo recuerda al fin detalles nimios (en
realidad, quién sabe si son verdaderamente nimios, o más bien los coloco sobre
la página como si formaran parte de alguna constelación simbólica que
explicaría mejor que yo mismo la trama de mi historia): al principio, sólo un
tren mugidor en la distancia, casi al ras del horizonte; luego, sucesivamente,
un búfalo paciendo bajo el cielo de junio y dos halcones que relampaguean en el
sol de la canícula; un anciano esquelético, despojado hasta las rodillas de la
blanca chilaba, chapoteando y hablando solo en medio del agua lodosa de un
arroyo; y por fin, solamente el río, la masa lánguida y caliente del Nilo,
sobre la que navegamos en una lenta barcaza de vela, impulsada por remeros que
cantan una salmodia monorrítmica, no a Alá, "el único, el todopoderoso, el
compasivo", sino a algún dios vegetal y líquido que acaso no es otro que
aquella misma agua inmemorial, la diosa fértil que alimenta al mundo y lo
bautiza.
"A
todos ellos los cubría una sombra y un temor". Con estas palabras de
Thomas Hood me recibirá Proserpina cuando, finalizada la travesía sobre la
hierba menuda y pajiza, cada quien empezará a buscar, en medio del solazo
vertical, el amparo de una cercanía afectuosa, de una sombra breve pero limpia,
de una botella refrescante, de una óptica sedante del paisaje. Y, acto seguido,
cuando me disponga a trastocar el angustioso y epigramático verso del poeta
inglés en alguna alusión sonriente al calor que nos palpita en las sienes, se
iniciará este diálogo que debe leerse en el mismo espíritu en el que,
minuciosamente, lo he proyectado, o sea, en el de las densas y solemnes y a
veces crípticas conversaciones de los interlocutores platónicos, o todavía
mejor, de los personajes de Lezama:
—
¿Te
acuerdas - empezará Proserpina- que Góngora llamó una vez al mar "Libia de
ondas"? Mar y desierto se entremezclan, como símbolos intercambiables,
porque ellos significan sólo el resplandor horizontal de la sed, bajo un cielo
mudo, inalcanzable.
Yo
tendré arena en ambos labios.
—
Proserpina...
-intentaré balbucear, aproximándome dos pasos hacia ella.
—
Nada de
comedias -me interrumpirá, con un gesto drástico de la mano- Nada de papeles
memorizados de antemano, ni conversacionales, ni amorosos. El río y el
desierto, sobre todo si se trata de éstos, no toleran ya los tópicos.
La
arena me quemará la garganta.
—
Estoy
aquí -diré, después de un silencio torpe - Vine al fin, como lo deseabas. ¿Qué
quieres de mí?.
—
¿Qué
quieres tú de mí? — me atajará su voz, como la pompa misma de la indignación y
la ironía — Sabes muy bien que has venido por una razón idéntica a la que me trajo
aquí. Y, aunque llegamos a este paisaje para encontrar la naturaleza misma de
un asunto que nos envuelve, que nos gobierna, no se me escapa ni por un
instante que tu lectura de él está infinitamente lejos de la mía.
—
Si te
refieres a nuestra relación — ¡que absurda sonará esta palabra, casi técnica,
en mi boca, mientras yo me iré sintiendo presa de un inenarrable sopor, de un
idiotismo laxo!- si lo que te preocupa es tu esposo y mi mujer, el futuro
del...
Me
interrumpiré porque Proserpina empezará a taparse los oídos con los puños,
cerrando firmemente los ojos y levantando el rostro hacia las nubes. Un nuevo
silencio, surcado ahora por ráfagas débiles de viento, nos desamparará a los
dos bajo el sol duro. Hasta que ella, doblando las rodillas, se sentará sobre
la hierba con las manos entrelazadas sobre el vientre. Yo querré quedarme de
pie, solamente para sustraerme a la insoportable impresión de que Proserpina
ordena, incluso gestualmente, los ritmos de aquella conversación cuyo sentido
se me evapora, enervándome. Pero la veré tan escandalosamente frágil a mis
pies, tan tensa y grave dentro de la blusa deportiva, rosa pálido, y el
pantalón de kaki fino que la aniñan, que doblaré también las rodillas hasta
tocar las suyas y me quedaré inmóvil ante ella, disponible para la asunción
interior de un sentimiento que se parecerá a la obediencia, a la necesidad de
obedecer.
—
Escúchame
bien - me dirá entonces, con un tacto cuidadoso en la escogencia de cada
palabra. Es preciso que me escuches, aunque no entiendas nada. Banalizar es
fácil, sobre todo cuando cada lugar común, cada ripio, cada estereotipo nos
reclaman desde el fondo del lenguaje amoroso de Occidente. Lo difícil... – aquí
se interrumpirá para observar un escuálido rebaño de cabras negriblancas que arreará
a lo lejos una mujer vestida de oscuro; y continuará: - Estoy ciega del
resplandor de los cuerpos. Mar o desierto resplandecientes, no importa, pero en
mitad de ellos soy una náufraga, una extraviada por la sed. Ellos son la sed.
No
me sentiré impelido a pronunciar una sola palabra. ¿Qué podré decir, después de
todo? Únicamente me provocará dormir junto a aquel cuerpo sudoroso y pálido,
definitivos ambos como piedras al sol.
—
¿Sabes lo
que dicen los médicos? Que el accidente me produjo un shock. Pero yo presiento
que tú sabes, porque la has gustado en mí, de esta sed que me constituye y
sobrepasa, y que es tan antigua como mi carne. A veces me tranquiliza pensar
que en hebreo la palabra conocer significa a la vez captar inteligentemente
algo y la unión sexual. Sólo la lengua de un pueblo del desierto ha podido
forjar ese significado. Que el acto específico del entendimiento equivalga a la
relación erótica, y viceversa, es una metáfora que nos reconcilia con el sexo.
¿No crees?.
—
Sí, y con
los cuerpos -agregaré yo, sin saber bien lo que digo, ansioso de desviar el
cauce de una charla que me fastidia, no tanto por su carácter abstruso
(extrañamente fascinante), como por el hecho de que me aproxima a algunas zonas
quemantes de conflicto interno sobre las que Proserpina me habrá hecho caminar
descalzo, acaso sin saberlo.
—
Leí, una
vez, en una biblioteca conventual de París, estas palabras que he memorizado a
fuerza de repetírmelas, de extenuarlas con reflexión y con asombro -antes de
citarlas, aquella mujer delgada toserá de pronto débil y penosamente,
redoblando así el aire de indefensión que rodeará ese instante: — "¿No
habrá seres inexplicablemente poseídos por la pasión de Dios? Como antes había
ateos vilipendiados por una sociedad que se autoproclamaba creyente, ahora
aquellos serán tratados con conmiseración por una sociedad de ateos. Se les
dirá: no es más que un infantilismo que los traiciona; la proyección protectora
de esto o de aquello; una enfermedad vergonzosa del inconsciente; la herencia
de un idealismo impenitente... Pero ellos, de día, de noche, en medio de los
hombres o de sus marchas solitarias, no dejarán de sentirse interpelados por la
Presencia, de ningún modo más explícita o más explicable que para los otros,
sino irrecusable en su misterio" (*)
Al
terminar de pronunciar estas frases, la misma que unos días después copiará,
con su propia caligrafía espasmódica, en la última página de un ejemplar de los
"Apuntes del subsuelo" de Dostoyevsky (su regalo para mi onomástico),
lanzará al aire ardiente una carcajada no sé si feliz o dolorosa. Luego,
tomándome de la mano y levantándose, comenzará a caminar sin decir palabra
mientras me conduce, más allá de las rocas gibosas junto a las cuales cabecea
un grupo de palmeras polvorientas, hasta el boscaje espeso situado muy cerca de
la orilla misma del río. Cuando lleguemos, un poco jadeantes, a la espesura
solitaria, volviéndose hacia mi con aquella expresión inconfundible de los ojos
que la hará (que la hace) inmensamente deseable, me dirá en alta voz:
—
Poséeme.
Hazme tuya.
Hacer
el amor en aquel sitio y en aquella hora me parecerá una insensatez, un
desatino. Pero, debajo de esta comprobación racional, latirá en mi ánimo la
perentoriedad de otro reclamo, del que mi inteligencia no alcanzará a entender
sino su naturaleza imperiosa, su mandato. Estará, por supuesto, el deseo, que
la cercanía física de Proserpina avivará en mí en todo instante. Y, sin
embargo, esta vez el deseo se confundirá con una necesidad ritual, como si la
conversación sostenida hasta hace unos momentos con mi amiga (¡que palabra más
falaz!) impusiera la urgencia de un acto litúrgico.
Serán
las cuatro de la tarde. Abrazaré a Proserpina hasta hacerla retroceder hacia el
follaje de un arbusto. Empezaré a desnudarla con cierta torpeza, pero ella
respirando suavemente, se adelantará a hacer lo mismo conmigo. Pronto estaremos
acostados sobre la hierba, el polvo amarillento y las hojas secas, mientras
nuestras desnudez unánime rueda entre piedras minúsculas y carrizos
desprendidos que hieren las espaldas y los muslos. Los sudores entremezclados
olerán ya a tierra seca, transpiración agreste que embriagará con su tacto
prehistórico de barro. Cuando me incorpore para hundir el rostro en el cráter
de su sexo, una brisa leve se levantará, rozando mis cabellos; sólo entonces
escucharé risas de niños fusionadas con los balidos estridentes de unas cabras,
mientras me trepará una gratitud orgánica, silvestre, ante aquel cuerpo
compacto, jadeante a quince metros de la pulsación acuática del Nilo, senos
tibios, vientre espeso, tan solar como el peso gigantesco y glorioso de la
tarde sentida en cada poro. Mi miembro, al entreabrir la flora húmeda de un
sexo rotundamente anterior a las palabras, buscará sólo el agua viva, la fuente
primordial de una canícula donde Proserpina y yo nos despoblaremos de todo lo
que no sea sed, agua de sed, Libia de
ondas.
Mi
fantasía narrativa quiere estampar únicamente, en medio del tiempo sinfónico
que seguirá a nuestro contacto, la gota trémula del Vésper sobre el tallo
erecto y calcinado de una palmera sin hojas. La noche se desmelenará sobre
nuestras cabezas y, en la sombra color tinta de esa hora, la corriente inmóvil
del Nilo ostentará, a lo lejos, un resplandor lácteo. Toda aquella tarde habrá
transcurrido junto al agua profunda y elemental del río, y me ocurre pensar en
el instante de la redacción febril de estas líneas que acaso el único tiempo
real, el que verdaderamente cuenta (y nos cuenta) es el pautado por los
distintos colores, suntuosos o desvaídos, que explayan las aguas del Nilo ante
la vista de los hombres. Colores matutinos, meridianos, vespertinos, nocturnos:
devenir cromático de la misma corriente nutricia y destructora, siempre
impávida. Al lado de aquella corriente estoy ahora componiendo un cuento que
querría ingrávido, flotante sobre tanto color aridecido; al lado suyo estaremos
también entonces, acostados sobre la tierra tibia, mientras contemplaremos un
firmamento que bien puede ser una cóncava demencia o la bóveda impecable de un
diseño. Y sé que me acordaré de la estatuilla de Isis que observé, sin
concederle trascendencia antropológica o estética, durante una mañana invernal
en cierta galería de Baltimore; era un bronce esbelto y limpio sobre el que
vibraba aún una mirada que entonces me contemplará (me contempla) desde la más
remota e imprevisible memoria Con una súbita sensación de perplejidad, me
parecerá que aquella mirada y la de Proserpina son idénticas.
—
Oye – le diré,
levantando la voz, que me sonará tan extraña como si proviniera de otro cuerpo –
si es Dios lo que te preocupa, lo buscaremos juntos. Con un máximo de rigor, la
carne puede ser una vía del conocimiento, de la iluminación. Es como cualquier
otra experiencia psíquica: los cuerpos se abandonan a Dios en medio de la unión
física. He leído algo sobre el budismo tántrico y...
Proserpina
me tapará los labios con sus dedos. Callaré entonces, resignado ante la
percepción de haber dicho, de decir siempre, alguna impertinencia.
—
Si se
tratara sólo de la psiquis.... – dirá ella al fin, poniéndose de pie. Yo, aún
acostado, podré ver la silueta de su desnudez recortarse contra el cielo
homogéneo. Mientras nos vestimos, me mirará gravemente a los ojos – como siempre – con una tensa paz escrutadora (yo
recordaré de nuevo a Isis bajo el neón de Baltimore).
—
Pero lo
haremos – susurrará — sé que lo haremos.
2
Convendremos
en no hablar sino de aquello que mantenga alertas el cuerpo y el espíritu.
Tendremos que rechazar cualquier intromisión de la realidad circundante,
devueltos a una diáfana vigilia dentro de la cual la mente, nutriéndose
elementalmente de la carne, alcance un grado supremo de lucidez. Se tratará de
ser soberanos de nuestros ciclos biológicos y ritmos espirituales. Abiertos a
toda posibilidad del deseo, pero sólo para lanzar sobre él un soplo
transfigurador de la respiración de Dios; la expectación acechante de su
Presencia en cada grieta, cada escondrijo de nuestros cuerpos.
Por
lo pronto, resolveremos también que un silencio exterior lo más completo
posible nos rodeará. Yo insinuaré que nos alejemos de la ciudad, que nos
vayamos al campo, junto al rio, o al mismo desierto, donde los antiguos
anacoretas de la prehistoria cristiana buscaban las ráfagas calientes del
Espíritu. Pero un remalazo de sensatez nos volverá a la realidad: no dejará de
ser absurdo, cuando no pueril, salir de El Cairo abandonando toda
responsabilidad y convención. Las habladurías de la pequeña corte diplomática
ya habrán empezado a tejer la inevitable red de chismes para atraparnos
"in fraganti", al más mínimo descuido. En corrillos de ocasión se
comentará nuestra fuga del grupo excursionista a orillas del Nilo. Me
preocuparé por la opinión que todo ello podrá suscitar en María Eugenia – quien
sin embargo seguirá tranquila, irónica y
risueña como siempre – y, sobre todo, por otra opinión acaso más temible en
razón de sus consecuencias burocráticas: la Cancillería caraqueña. A Proserpina
le importará muy poco lo que piense su marido, con quien habrá llegado a un
sincero armisticio de decencia. Pero será ella, una vez más, la que me
mantendrá en la cordura de no alimentar ninguna de las provocaciones del
destino.
Así
pues, decidiremos más bien encerrarnos en mi gabinete de trabajo, dentro del
edificio mismo de la Legación, donde ahora – por ausencia del Jefe de Misión,
en viaje hacia Beirut- fungiré yo de Encargado de Negocios "ad
interim" de Venezuela. Diré, por mi parte, a mi esposa que me veo en la
obligación de redactar cuanto antes un informe para el Ministerio sobre las
actividades petroleras de los árabes al sur de Mazzur, la ciudad aceitosa de
Egipto. Entretanto, Proserpina desaparecerá de los círculos sociales.
¿Cómo
describir aquellos días? Habremos proyectado emplear solamente dos prudentes
semanas de aislamiento para el "arranque" de nuestra experimentación
síquica. La habremos planeado como un noviciado, un "tiempo fuerte"
de contacto, por vía erótica, con lo Trascendente. Después de este período
intensivo, se tratará de volver a nuestros quehaceres, pero grávidos de la
iluminación adquirida. Compraremos comestibles frugales y botellas de agua
mineral, así como también llevaremos a mi gabinete ropas ligeras, de colores
sedantes, especialmente esas túnicas inmaculadas, bordadas en las mangas, que
usan algunos "fellahs" en cierta época del año. Como Proserpina será
aficionada a los perfumes, y la fortuna del esposo embajador podrá costearle
una increíble colección de ellos, traerá hasta mi despacho varios frascos
cuidadosamente labrados que contendrán, cada uno: bálsamo de La Meca (tan raro
que sólo puede conseguirse en ciertos anticuarios de Bagdad), guisante de olor
(cuya fragancia predominante es la del capullo del naranjo) y sándalo chino:
todo ello será necesario, como el mismo humo blando del té hindú y las frutas
pulposas de los mercados musulmanes, para desplegar la intensidad de los
sentidos, para desarrollar la ceremonia material de nuestra carne hasta el
climax donde ella devenga sólo llama votiva del Espíritu. Sé que la sexualidad
islámica conoce y propicia estos refinamientos del orgasmo; para ella, éste es
únicamente la irradiación del Paraíso, cuya memoria palpita en los declives del
cuerpo erotizado. Por eso, el sexo en mi despacho deberá ser liturgizado con
música (yo llevaré hasta allí el ritmo obsesivo de la "Pavana" de
Fauré y el sortilegio para encantar serpientes de la "Siesta de un
Fauno" de Debussy, y Proserpina, "La Noche Transfigurada" de
Shoenberg, cuyo atonalismo – lunar de puro gélido – pulirá el cristal abrasador
de nuestro propio éxtasis, y dos discos de música ugandesa en los que, detrás
de la sintaxis monótona y hechizante de los tambores, uno creerá escuchar la
cúpula boscosa de la noche, poblada de grillos) y, por supuesto, con
iconografía alusiva, excitante y esclarecedora: los cuadros pornográficos de
Utamaro, en los que el siglo XVII japonés hizo filigranas de un sabio erotismo
milenario, y, también, viejas estampas mitológicas de la India, que adornarán
las páginas de algunos libros de mi biblioteca egipcia, donde Shiva aparece
seduciendo a los monjes heréticos y Krishna desciende sobre el bosque para
satisfacer a sus múltiples amantes en una fiesta fálica que simboliza la unión
del alma con Dios. Esta celebración auditiva y plástica tendrá como objetivo
ensanchar y profundizar la resonancia interior de cada uno de nuestros
orgasmos, elaborándolos rigurosamente como se trabaja el producto de una alta
química sensorial y espiritual, cultural y sicológica. Por último, para
completar el equipaje de ingredientes reclamados por aquella alquimia, yo
llevaré, en el bolsillo izquierdo de una franela azul celeste que colocaré en
el fondo de un maletín de mano, varias hojas de kif (la hoja misma, y no su
preparación concentrada en forma de hashish), adquiridas en una tienda
clandestina de Rabat: esta droga, que no hace perder de vista la realidad, sino
que extiende y concentra las facultades perceptivas, contribuirá a prepararnos para
la Visión Definitiva.
Y
sin embargo, supe siempre, a todo lo largo del meticuloso y ascético proceso
existencial que fue la preparación mental de este cuento, que mi prosa
almidonada y laboriosa no podrá reflejar jamás ni una sola chispa de las
revelaciones que nos serán deparadas. No, no se producirá en mitad de nuestros
cuerpos aquella eclosión súbita, epifánica, tan ansiada por nosotros al
principio. ¿Pero podré transcribir la gama sutilísima de nuevas relaciones con
el mundo que ocupará, en lugar de ella, la carne sensorial de nuestras
almas?... Los primeros días de nuestro monacato erótico serán apenas
desalentadores. La voluntad de lucidez transformará cada coito en una empresa
ardua, trabajosa. El rigor prolijo de la mente, afanado por permanecer en una
vigilia pertinaz de los sentidos, borrará la espontaneidad y el azar de los
contactos. Haremos morder la fruta del árbol del conocimiento a la inocencia
misma de la carne (hecha ahora un vasto insomnio, un ojo de conciencia, diurno
y ávido). Convertiremos en matemático el goce sensible. Y ni siquiera la
repentina excitación provocada por la imagen de un esbelto samurai acariciando
a una doncella, o los sinuosos acordes de Debussy sincronizados con el goce
calmoso de mi lengua entre los muslos de Proserpina, podrán absolvernos de aquel
fardo inútil de autocontrol mental, de estrategia obsesiva, de estética erótica
teledirigida desde la razón. Las caricias, los retozos libres, las
penetraciones culminantes, quedarán inscritos en el mero diseño cuadriculado de
un programa. ¿Qué Dios podrá revelársenos así? No el incendio ultrasensible de
la Trascendencia, sino el caleidoscopio de nuestros propios fantasmas yoicos,
fatigará hasta la náusea la irritación nerviosa de nuestros cuerpos, desnudos
por fuera, pero vestidos desde adentro por la lógica – el logicismo de un
método ajeno a la gratuidad inasible del verdadero placer.
Pero
llegará el séptimo día de nuestra primera semana de encierro. Lo recuerdo bien
(después de todo, ¿cómo podría olvidarlo desde este presente en el que lo
programo?), porque en el transcurso de esa tarde Proserpina se habrá quemado la
muñeca del brazo derecho, al poner a hervir el agua para el té, con la única
hornilla de la cocina portátil instalada junto al lavamanos del baño. La noche presagiará
un fin de día monótono, sutilmente hiperestésico. Amodorrados ambos por el
calor de agosto, callaremos esperando no sabremos qué, tal vez el sueño.
Proserpina, con un pañuelo blanco anudado a la muñeca, se levantará de la silla
giratoria, junto a mi escritorio vacío, para colocar un disco en el plato del
fonógrafo. Yo seguiré con la mirada cada uno de sus movimientos, hipnotizado
por el aburrimiento y el sopor. Y en esos minutos neutros, de una fofa quietud
ardida por debajo con mil insatisfacciones sepultadas, los pasos y ademanes
elásticos, felinos, de Proserpina me provocarán una necesidad impostergable de
hacer estallar, de quebrar en mil pedazos irreconocibles la paz de aquella
noche. Como un demente puede atreverse a romper súbitamente, en la calma de un
museo, la tela de una obra maestra de las artes, así yo saltaré desde mi rincón
sobre la plástica, hierática tranquilidad del espacio donde mi amante, con
rostro sereno, estará a punto de oprimir el botón que hace funcionar el
tocadiscos. La tomaré de espaldas, por los hombros, y volteándola hacia mí, iré
obligando a su rostro a bajar lentamente hasta la altura de mi sexo. Luego, al
desabotonar la bragueta de mi pantalón y sacar mi pene erguido a unos
centímetros de los labios de Proserpina, me espetaré a mí mismo, con decisión
delirante pero fría, que en ese momento o nunca más voy a tener que tensar mi
sexo – y el de ella – más allá de la lucidez, más allá de la ternura, más allá
del respeto responsable hacia los cuerpos, más allá incluso de Dios y de la
muerte. Agarrando la cortísima cabellera de mi amiga por la nuca, con un
movimiento brusco de mis manos que le exigirá ponerse completamente de
rodillas, haré presión con mi pene sobre distintos puntos de su rostro y, al
final, sobre su boca, que se abrirá entonces para saciarse de toda mi erección.
Al empezar a balancear rítmicamente mi cuerpo, y al sentir el gas expansivo del
placer nublándome el abdomen, no se me escapará que estaremos haciendo el amor
de una manera similar a como lo habremos hecho cientos de veces, pero tampoco
dejaré de sentir el inédito estupor de su carne y la mía ante una violencia
franca, minuciosa, cuya verdadera materia será la voluntad de humillar y de
humillarse, que ahora nos envolverá y atrapará como un aire letal, repleto de
peligros, magníficamente deseable.
¿Qué
rodeos largos e imprevistos de vergüenza hacen falta para recuperar el centro
del pudor? Esa noche –la del jueves catorce de agosto – Proserpina y yo
levantaremos la costra purulenta que esconde la llaga viva de los sexos, la
capa inmunda que los siglos han depositado sobre el peso rectilíneo y la
hendija palpitante que son el falo y la vagina, aprendiendo (¿lo habremos
aprendido, Dios, lo habremos visto? a remontar – hundiéndonos en él – un Nilo
fétido de náusea, cardumen submarino de monstruos del Precámbrico, para acceder
en un segundo, en un instante quizás – casi extraviado – a mirar el ardor
interminable de los astros reflejado en la superficie de sus aguas.
Inútil
enumerar las posiciones carnales que esa noche inventarán nuestros cuerpos,
posiciones que son sólo arquetipos donde se modeliza la cópula entre los animales
y los dioses; inútil reproducir la estallante obscenidad de las palabras que
acudirán, temblando, a nuestra boca, como si únicamente vocablos del limo,
sudados por la lengua primaria de los hombres, pudieran dar cuenta de la verdad
casi virginal de lo que hacemos; inútil, también, aludir al emporio difícil de
nuevos olores, de perfumes oleaginosos anteriores al olfato, que ocuparán el
lugar del bálsamo de La Meca, el guisante de olor, el sándalo chino (yo
recordaré solamente los ojos entrecerrados de un hombre cuarentón, como yo
mismo, pintado por Utamaro al sodomizar el cuerpo de una "geisha").
Sí,
serán ante todo estos olores los que me permitirán reconocer la anhelada tierra
sagrada de la carne, el ámbito cerrado y primigenio donde el sexo se reconcilia
por fin consigo mismo mientras Dios, en el vórtice mismo de su centro, se pasea
por el Edén a la caída de la tarde. Aquí mi cuento debería echar mano de la
técnica de Proust, un Proust criollo – o tal vez de la nariz enorme de Lezama,
sí, quizás otra vez Lezama Lima – para hacer que aquel futuro húmedo de olores
me evoque el útero pretérito dentro del cual ese mismo futuro halla su final, y
recomienza:
Los
climas selváticos de ciertas últimas regiones del cuerpo de Proserpina, del
trópico de sus precipicios anatómicos, me despertarán a un mapa del olfato que
me irá conduciendo, poco a poco, al pasado del inevitable porvenir, a la meta
misma del futuro que hoy escribo: el desván que enclaustra aquella fábula, ese
cuento de aparecidos o de hadas narrado en una noche íngrima, solemne, junto al
porche de la casa grande de la hacienda de tío Pancho, entre cuyas sílabas
Proserpina y yo éramos únicos, hermosos, sempiternos, nimbados ya por la
aureola fragante del deseo, porque la razón solar de nuestra vida se llamaba
mundo todavía, el mundo "ancho y ajeno" del libro de Alegría sobre el
escritorio de papá, se llamaba enamorarse, ser héroe se llamaba (todos lo eran
ya: hasta los animales y la luna), y bullía sacramental la mesa del almuerzo – el
comedor de madera de la hacienda – y el viaje imaginaba cualquier isla – cualquier
Sandokán venciendo el escorbuto de Malaria, cualquier Robinson – y el juego
celebraba todavía cada piedra. Pero ahí, en el centro puntual de ese universo
llamado vacaciones y hato "El Avispero" junto a las aguas
transparentes del Río Tuy, se expandía el olor acre y dulzón del sexo de
Justina, el épico sexo de esa negra reclamándome, mientras yo la perseguía
entre filas apretadas de cafetales zigzagueantes, aquel olor que asfixiaba la
atmósfera del cuarto donde por fin le hacía el amor, perfume sexual que es hoja
húmeda y mata de llantén en un pipote y humo apelmazado del velón para los
santos que llenaban las paredes, como ese cromo desvaído que ponía a María
Lionza a cabalgar en su tapir sobre la cama, la misma cama donde por la mañana
nos besábamos, los senos duros de Justina como aquellos tan inmensos, tan
erectos de esa María Lionza de la estampa, diosa virgen pero lúbrica respirando
la lujuria de bosques y riachuelos como Justina respiraba cuando yo quería
montarla en medio de cafetos laberínticos, sí, diosa erguida que me desvela el
sueño y es capaz de hacerme estacionar en la Autopista para contemplar su
estatua de cemento, inmóvil y magnífica al paso de su danta frente al río de
autos que la ignora, músculos de danta que son los de Justina sobre las sábanas
del lecho.
Pero
ésta no es sino la delgadísima película olfativa que traerá a Proserpina desde
allá, desde tan lejos, hasta el minuto divino y salvífico donde los dioses la
eternizan y el coito con ella se revela inequívocamente duradero, y Dios mismo
nos contempla desde ahí, desde su fondo. Debajo de ese fotograma de perfumes se
mueve el otro filme, el que interesa, la única cinematografía que apresa el
tiempo virgen más allá de todo deterioro: Justina, el sexo oleaginoso de
Justina será, está siendo ya únicamente el preámbulo, un mero pretexto
literario colocado en esta prosa cada vez más veloz, aligerada, para hacer que
su olor regrese a Proserpina – la está regresando ya, en estas páginas – desde este
futuro dibujado por estas letras mías, desde este futuro que es mi escritura, y
nada más: cuando llegue con ella al cofre que guarda la verdad última del sexo,
y la única eternidad posible empiece a ser ese mismo sexo del olfato emergiendo
en estas líneas, el sudor negro de Justina me servirá, me está sirviendo ahora
de simple gruta del Encuentro, de ese ansiado encuentro de Eros con la Muerte,
con la suya, la de Proserpina en aquella mañana en que se ahogó, y ardía el sol
sobre el agua oscura de la poza bajo su cuerpo inmóvil y flotante, y mis primos
corrieron como locos a todo lo largo de la hacienda buscando a los mayores,
mientras yo me quedé también inmóvil pero viéndola ya inerte desde la orilla
protectora, yo que no sabía nadar y que le había dicho con aplomo que se
acordara del consejo de Justina ("No se bañe en la poza, niña Proserpina,
aprenda de su primo el niño Armando, que es tranquilito de puro
consentío"), yo que sólo en la espesura contemplé sus ropas estrujadas por
el vaivén asesino de las aguas, sus ropas entre las que se abrían – allí mismo,
en la superficie falaz del agua negra – sus dos senos pequeños y vibrátiles. Luego la casa
a oscuras y las velas, el llanto de mi tía en el velorio, y mi madre
empeñándose durante los días subsiguientes en poner al tocadiscos ese Réquiem
de Fauré que me obsesiona, y aquel olor de hacienda anegándome las lágrimas en
el rosario de la tarde, y yo jurándome que para siempre te amaría, el sexo de
Justina interceptándome toda devoción imaginaria en plena misa, trayéndome – claro,
por supuesto – el perfume del tuyo en ese crepúsculo rural cuando te dije sin
ningún embarazo que quería verte desnuda, y tú me miraste como siempre, y te
quitaste el vestido blanco de organdí, y al besarme me dijiste "qué
lástima ser primos".
Sólo
hay una zona rotunda del sexo que nos llama, una tierra totalmente clausurada a
la que queremos llegar con el amor y esa región hermética, impronunciablemente
mítica, donde detrás de Justina me acecha María Lionza mirándome como Isis con
los ojos redivivos de mi prima Proserpina, no es otra cosa que este cuento en
el que el futuro redime al pasado para siempre porque el verdadero Eterno
Retorno de Lo Mismo imaginado por Nietzsche, el único templo que hoy cobija a
los mitos exiliados es decir, la literatura, reunirá sin fin, por los siglos de
los siglos de estas letras, a una ahogada y su pariente, ya sin lazos consanguíneos,
durante una noche egipcia, en una fiesta diplomática.
(*) He tomado esta cita, para incluirla
justo en este momento del relato, del libro institu-lado PROPOS INTEMPESTIF SUR
LA PRIERE, de A.M. Besnard, publicado en París Vlle, 29 boulevard Latour
Maubourg, en 1969, págs. 11 y 12.

















No hay comentarios:
Publicar un comentario